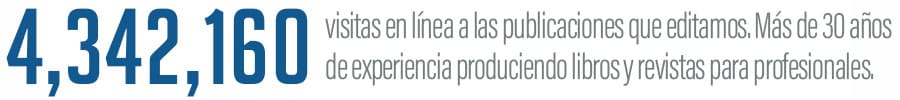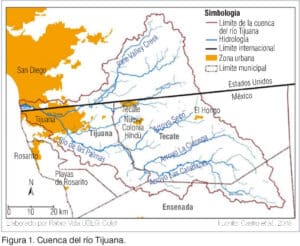Oscar de Buen Richkarday Ingeniero civil con maestría en Transporte. Fue Subsecretario de Infraestructura de la SCT, presidió la Asociación Mundial de la Carretera y fue miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Desde 2018 es copresidente ejecutivo de Ainda Energía e Infraestructura.
Entre los profesionales del sector es común afirmar que en México hay una gran cantidad de recursos que se podrían invertir en infraestructura y energía, pero faltan proyectos. El presente artículo aporta datos para confirmar la existencia de tales recursos, describe el funcionamiento de algunos instrumentos para aplicarlos a proyectos de infraestructura y energía e identifica las condiciones para ello; además, apunta cómo cerrar la brecha entre las necesidades de recursos y las condiciones a cumplir para aplicarlos en el desarrollo de proyectos.
No hay duda de que México tiene grandes necesidades de inversión en infraestructura y energía. El país requiere construir nueva infraestructura, conservar la existente y modernizar y ampliar activos de infraestructura para prestar mejores servicios. Las necesidades se presentan en todos los sectores, incluyendo la generación, transmisión y distribución de electricidad; la producción, refinación, almacenamiento y distribución de petróleo y sus derivados; el abastecimiento de agua y su posterior tratamiento; las carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos y la movilidad urbana.
El Plan México, recientemente dado a conocer por el Gobierno de la República, reconoce estas necesidades, propone múltiples proyectos de inversión en todos los sectores e identifica las inversiones requeridas para el desarrollo de esos proyectos. Sin embargo, las cifras del plan son muy superiores a los montos que históricamente se han destinado a proyectos de energía e infraestructura en México. Durante los últimos años, los presupuestos públicos destinados a estos rubros han representado en promedio alrededor del 3.2% del presupuesto federal (CIEP, 2025) y los montos totales han estado muy por debajo del 4.5-5% (ME, 2024) del PIB nacional anual recomendado por el Banco Mundial.
Debido a lo anterior, para aumentar los montos de inversión destinados a proyectos de infraestructura y energía es indispensable complementar los recursos públicos con otros provenientes del sector privado. Además, dado que los modelos tradicionales de desarrollo de proyectos mediante asociaciones público-privadas están cuestionados o resultan limitados por razones derivadas de disposiciones contables, dificultades para la gestión social de los proyectos, obtención de los permisos y los derechos de vía necesarios para desarrollarlos, la reducida capacidad institucional del sector público para el desarrollo de los proyectos y la desconfianza en estos modelos, entre otros factores, hoy en día hacen falta nuevos enfoques para aprovechar las experiencias del pasado y encontrar formas prácticas de aumentar las inversiones en proyectos de infraestructura y energía.
Sistema de Ahorro para el Retiro
Frente a este panorama, los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores constituyen, sin duda, una enorme fuente de recursos potencialmente aplicables al desarrollo de proyectos de infraestructura y energía. En México, la ley exige que los trabajadores en activo aporten un cierto porcentaje de su salario al ahorro para el retiro. Junto con aportaciones complementarias de sus patrones y del gobierno, este ahorro es captado por los Administradores de Fondos para el Retiro (Afores), que lo administran para asegurar que, al llegar al final de su vida de trabajo, el asalariado pueda retirarse y gozar de una pensión digna durante el resto de sus días.
Hoy, en México existen diez Afores (tabla 1), que en conjunto administran activos con un valor total de más de 7.2 billones de pesos (Consar, 2025). Las Afores son reguladas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), e invierten los recursos de los trabajadores a través de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefore), cuyo objetivo consiste en administrar e incrementar los ahorros pensionarios mediante estrategias de inversión diversificadas para generar rendimientos en el largo plazo.

La cuantía de los recursos que administran las Afores aumenta de manera exponencial, ya que la impulsan cambios demográficos y regulatorios como la expansión de las aportaciones a todos los trabajadores activos, el aumento de los salarios y del número de empleos formales, así como los rendimientos generados por el sistema vueltos a invertir en el propio sistema. Así, se estima que en el año 2030 los activos administrados por las Afores serán del orden de 11.4 billones de pesos y que seguirán creciendo de manera exponencial.
Las reglas y lineamientos financieros que deben seguir las Afores están establecidos en la Circular Única Financiera (CUF), un documento normativo emitido por la Consar. En la tabla 2 se presentan los tipos de instrumentos en los que pueden invertir las Afores y los porcentajes máximos del valor de sus activos que pueden destinar a cada uno de ellos, así como el porcentaje de recursos que tienen actualmente invertidos en cada instrumento. La CUF establece que las Afores pueden invertir como máximo el 20% del valor de sus activos en instrumentos estructurados, que agrupan las categorías de bienes raíces, energía e infraestructura. Todo indica que la próxima versión de la CUF, a publicarse en unas cuantas semanas, aumentará este porcentaje al 30%.

Papel de los fondos de capital privado
La inversión en proyectos de infraestructura y energía requiere recursos y conocimientos especializados. Debido a que las Afores suelen no contar con ellos, recurren a fondos de capital privado dedicados a infraestructura y energía que les ofrecen conocimientos, capacidades y experiencia para llevar a cabo inversiones en estos sectores. Los administradores de estos fondos se acercan a las Afores para presentarles sus capacidades y sus tesis de inversión buscando conseguir recursos para invertir en proyectos conforme a reglas preestablecidas negociadas entre las partes y formalizadas en prospectos de inversión y contratos específicos. El tamaño de cada fondo, medido en términos del monto de recursos disponibles para inversión, depende de las cantidades que logren captar de los diversos inversionistas presentes en el mercado, de los cuales los más importantes son sin duda las Afores pero que también incluyen aseguradoras, instituciones multilaterales y family offices, entre otros.
Los fondos especializados en energía e infraestructura pueden ser de diversos tipos. Destacan los certificados de capital de desarrollo (CKD) y los certificados de proyectos de inversión (Cerpis). Ambos son vehículos financieros bursátiles públicos, emitidos en la Bolsa Mexicana de Valores, que pueden financiar proyectos de infraestructura y energía, tanto nuevos (greenfields) como existentes (brownfields), con la expectativa de generar rendimientos a largo plazo. Los CKD solo pueden invertir en México, mientras que los Cerpis también pueden hacerlo en el extranjero.
Otros fondos activos en el mercado de energía e infraestructura son fondos privados análogos a los CKD (es decir, no emitidos en bolsa) y los Fideicomisos de Inversión en Energía e Infraestructura (Fibras-E), los cuales permiten capitalizar activos en operación para liberar recursos y destinarlos a otros propósitos. Los Fibras-E distribuyen anualmente el 95% de sus utilidades y ofrecen ventajas fiscales a los inversionistas, por lo que son instrumentos financieros atractivos para activos de infraestructura y energía ya consolidados y maduros.
Por lo general, la vida de un fondo de capital privado especializado en energía e infraestructura varía entre 10 y 15 años. A lo largo de ella se distinguen tres periodos: de inversión, de administración y de desinversión o salida. El periodo de inversión suele durar entre tres y cuatro años, a lo largo de los cuales el fondo detecta, evalúa y concreta oportunidades de inversión en proyectos específicos. Durante el periodo de administración, sus tareas se enfocan en la gestión y optimización de los activos en los que invirtió, con el objetivo de aumentar la eficiencia de sus operaciones y agregar valor al proyecto. Por último, en el periodo de desinversión su objetivo consiste en transferir a un tercero su participación en el activo invertido para materializar el rendimiento sobre la inversión efectuada.
Todas las actividades anteriores se realizan siguiendo un proceso ordenado y sistemático, que comprende la detección de las oportunidades de inversión; su análisis detallado para evaluar su rentabilidad, identificar sus principales riesgos y las medidas necesarias para mitigarlos; la estructuración de la transacción para adquirir la totalidad o una participación en el proyecto, incluyendo la revisión y negociación de contratos; el diseño de la estructura de capital y de la estrategia fiscal más conveniente; el monitoreo sistemático de las métricas operativas y financieras durante la operación del proyecto y la preparación e instrumentación del proceso de venta del activo.
El máximo órgano de gobierno de cada fondo es su asamblea de tenedores o de inversionistas, y además cuenta con el comité técnico del fideicomiso como responsable de la mayor parte de las decisiones de inversión. El comité técnico suele estar compuesto por representantes del administrador del fondo y de los inversionistas, y por consejeros independientes seleccionados por su conocimiento del sector y su impecable reputación profesional. En algunos fondos, los consejeros independientes y los representantes de los inversionistas tienen mayoría, con objeto de evitar sesgos y asegurar la imparcialidad de las decisiones adoptadas.
Los fondos de capital privado pueden invertir en proyectos de infraestructura y energía en sectores y subsectores muy variados, tanto en proyectos nuevos como en proyectos en operación. En infraestructura, los sectores más atractivos son transporte, agua y movilidad urbana, mientras que en energía se cuentan generación, transmisión y distribución de electricidad, extracción, transporte y almacenamiento de petrolíferos y proyectos de economía circular que contribuyan a la transición energética. En todos los casos, la preferencia es por proyectos cuyos ingresos no dependan de presupuestos públicos, que cuenten con fuente de pago propia y que estén respaldados por concesiones o contratos comerciales con empresas de alta calidad crediticia.
Dentro del ciclo de vida de un proyecto, el posicionamiento óptimo de un fondo de capital privado se ubica entre la construcción y la maduración y consolidación del activo. Es común que la construcción de un activo nuevo sea financiada con capital de riesgo y deuda, en proporciones que oscilan entre 30-70% y 50-50%. Si bien el fondo puede participar desde el inicio con una parte significativa del capital, su principal contribución puede ocurrir una vez que la obra haya terminado y el proyecto haya empezado operaciones, ya que en esa fase de maduración puede agregar valor al proyecto mediante estrategias de refinanciamiento, nuevas modalidades tarifarias, realización de obras complementarias u optimización de la operación. Una vez que tales estrategias se concreten y el activo llegue a una etapa de maduración, el fondo puede implementar su salida del proyecto y dejarlo en manos de otros vehículos más concentrados en proyectos estabilizados, como los Fibras-E.
Consideraciones para los promotores de proyectos
A lo largo de su ciclo de vida, los fondos de infraestructura y energía realizan pocas pero muy cuantiosas inversiones, por lo que deben ser muy selectivos en cuanto a los proyectos en los que participan. Al contrario de lo que sucede con fondos de venture capital que realizan inversiones de poca cuantía en múltiples proyectos de alto riesgo, los fondos de infraestructura y energía no tienen margen de equivocación, pues una mala inversión afecta los resultados generales del fondo y puede acabar con las expectativas de rentabilidad de sus inversionistas.
Para asegurar que las inversiones en las que se involucra son sólidas, un fondo de energía e infraestructura debe efectuar un riguroso análisis de todos los aspectos que influyen en el funcionamiento de un proyecto. Los procesos de debida diligencia (due diligence) consisten en revisar, con el mayor grado de detalle posible, los aspectos financieros y fiscales, legales, comerciales, ambientales, sociales, técnicos y operativos de un proyecto, incluyendo las prácticas de su gobierno corporativo y la reputación de los socios involucrados en el proyecto. En la figura 1 se esquematizan los filtros que pasan los proyectos en los que un fondo llega a invertir. No es raro que un fondo identifique y analice 80-90 oportunidades de inversión para al final invertir tan solo en cinco o seis de ellas.
Desde el punto de vista de un promotor que busca asociarse con un fondo de capital privado para el desarrollo de un cierto proyecto, lo anterior implica que debe prepararlo de la mejor manera posible, ya que es muy probable que el fondo se abstenga de participar en proyectos improvisados o insuficientemente desarrollados. Por ejemplo, en proyectos greenfield, no contar con proyectos ejecutivos completos, con los permisos ambientales que establece la ley, con los derechos de vía necesarios para la ejecución de las obras o con los documentos oficiales en los que se establezcan los derechos y las obligaciones del promotor, entre otros elementos, llevará casi por seguro a la no participación del fondo.
De igual forma, los promotores de proyectos no respaldados por una sólida planeación que justifique su desarrollo, por estudios de mercado completos que acrediten la existencia de un número suficiente de clientes dispuestos a pagar por los servicios que ofrezca el proyecto terminado, o por constructores y operadores con experiencia probada que trabajen dentro de un marco contractual claramente estipulado y formalizado encontrarán difícil atraer la participación de los fondos de capital privado. En todos los casos, la razón sustantiva será que, por su responsabilidad fiduciaria, como administradores de recursos propiedad de terceros, los fondos de capital privado no pueden comprometerlos en proyectos que impliquen riesgos para la recuperación de los recursos invertidos y resulten difíciles de asumir.
Conclusión
En la actualidad, México tiene grandes necesidades de inversión en proyectos de infraestructura y energía que satisfagan necesidades sociales de todo tipo y contribuyan a elevar los niveles de vida de la población. Debido a que la cuantía de los recursos públicos disponibles para inversión es muy inferior a la requerida para desarrollar los proyectos que hacen falta en México, es indiscutible que hay que complementarlos con recursos provenientes de otras fuentes, una de las cuales son los ahorros para el retiro de los trabajadores que captan y administran las Afores.
Los activos que administran en la actualidad las Afores alcanzan un total cercano a los 7 billones de pesos y aumentan con rapidez como resultado de diversas dinámicas favorables. En principio, los proyectos de infraestructura y energía pueden ofrecerles oportunidades de inversión atractivas, alineadas con su necesidad de generar rendimientos en el largo plazo, por lo que aportan recursos a fondos de capital privado especializados en infraestructura y energía para invertir en proyectos con riesgos acotados que les ofrezcan rentabilidades acordes con los riesgos asumidos.
Debido a lo anterior, para captar recursos de los fondos de capital privado es necesario que los promotores de proyectos, públicos o privados, les presenten proyectos basados en una sólida planeación, bien estructurados y con una clara identificación y manejo de riesgos. Como consecuencia, hace falta actuar ya para reforzar los procesos de planeación, preparación y concreción de proyectos y lograr que reúnan las condiciones necesarias para atraer la participación sostenida de los fondos en el financiamiento de los proyectos de infraestructura y energía que demandará la población mexicana durante el siglo XXI
Referencias
Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C., enero de 2025.
México Evalúa, diciembre 2024.
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Consar, abril de 2025
Consar, diciembre de 2024. Plan México: Estrategia de Desarrollo Económico Equitativo y Sustentable para la Prosperidad Compartida, enero de 2025.